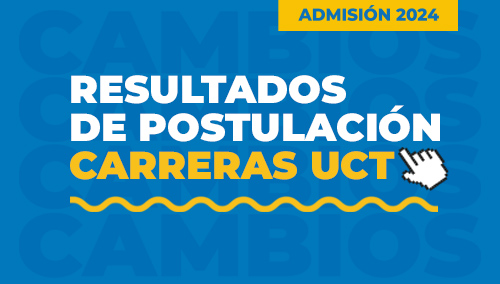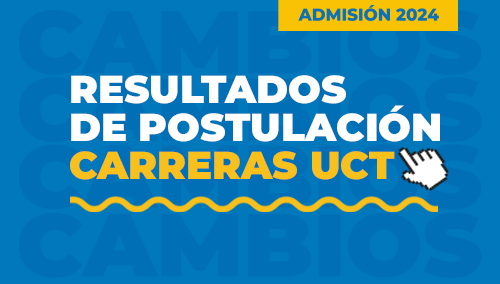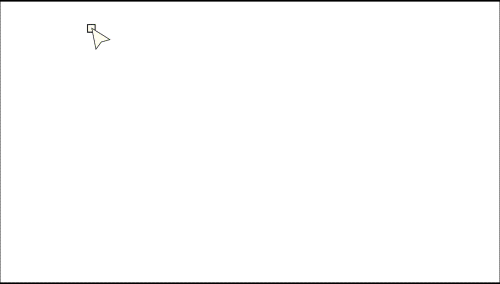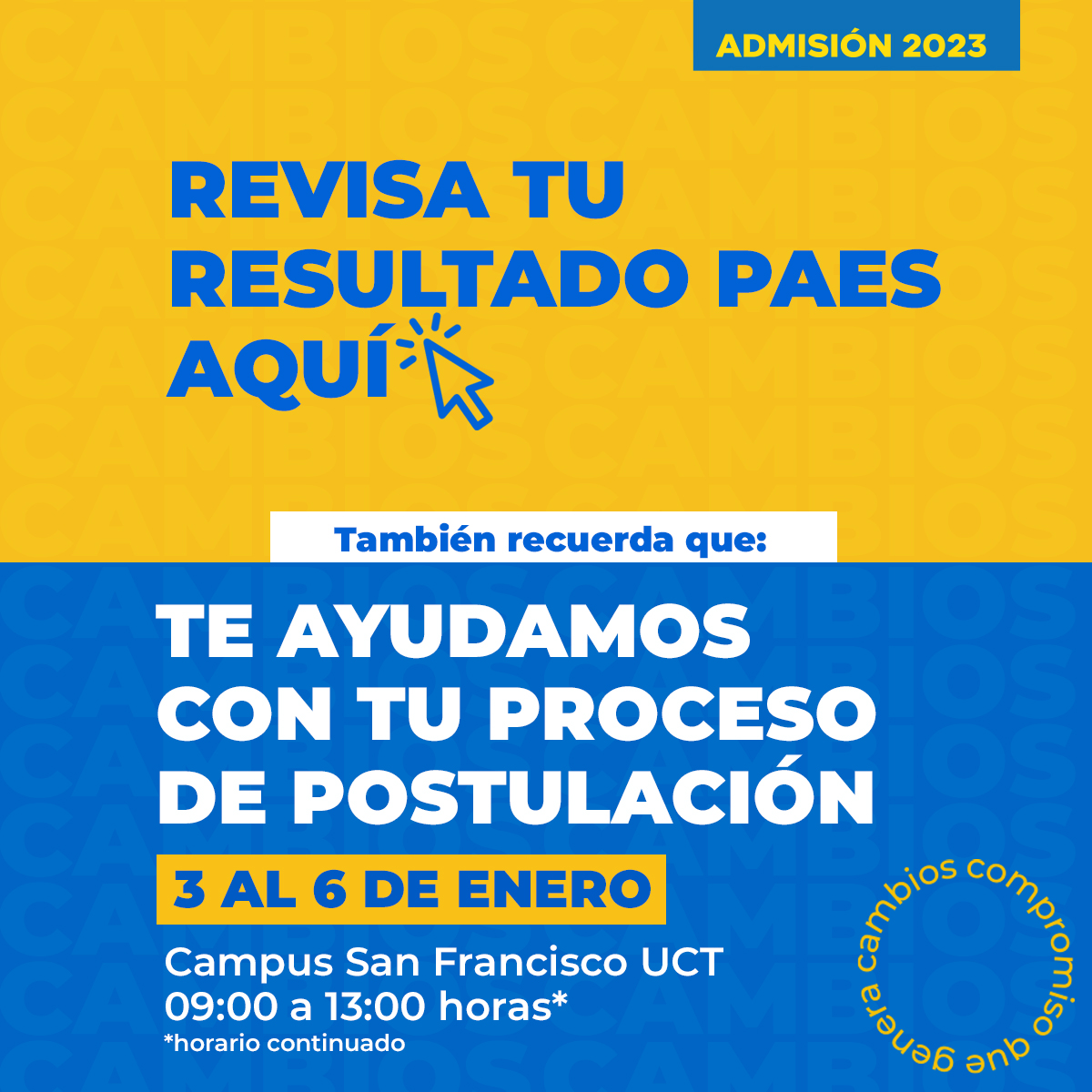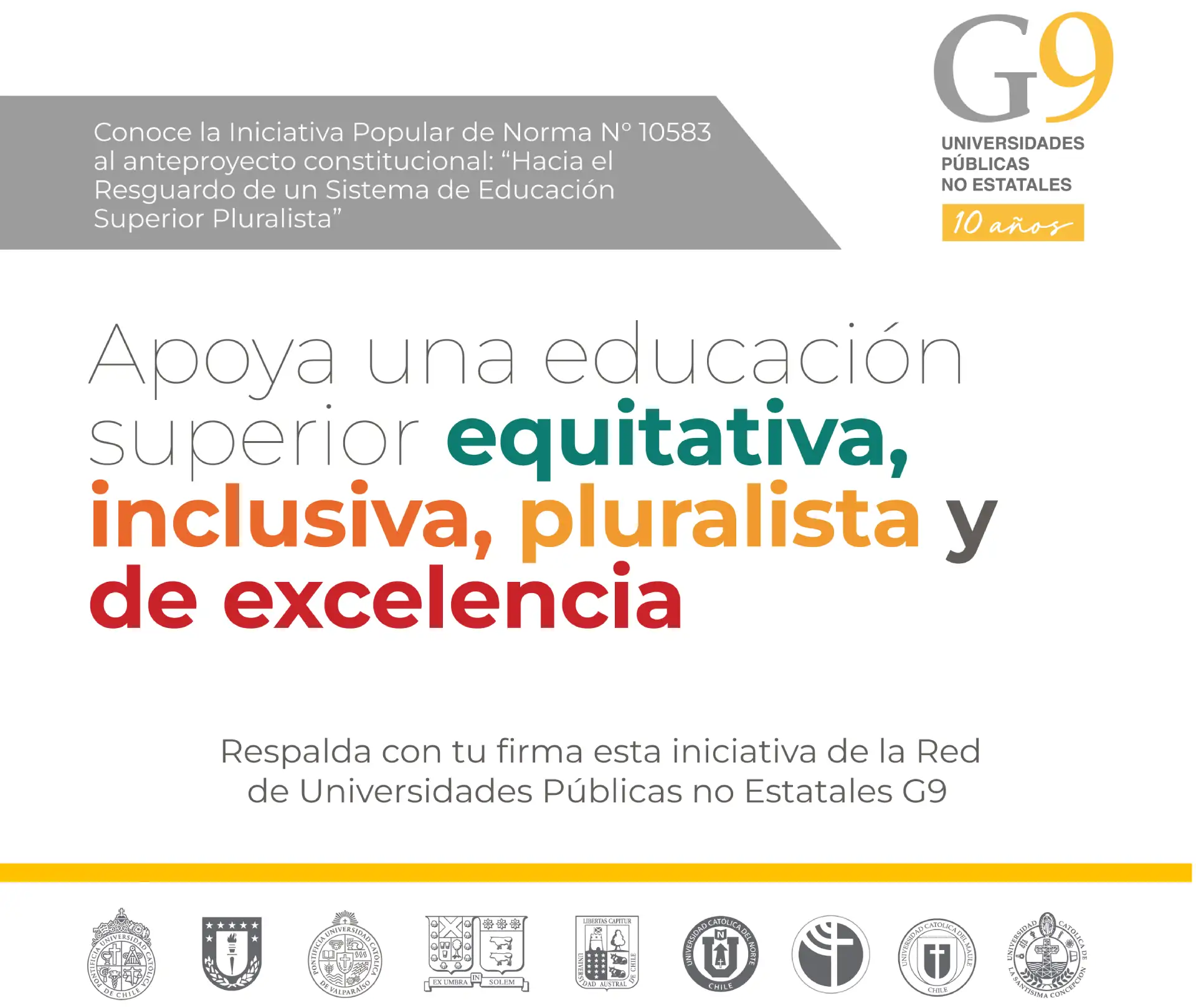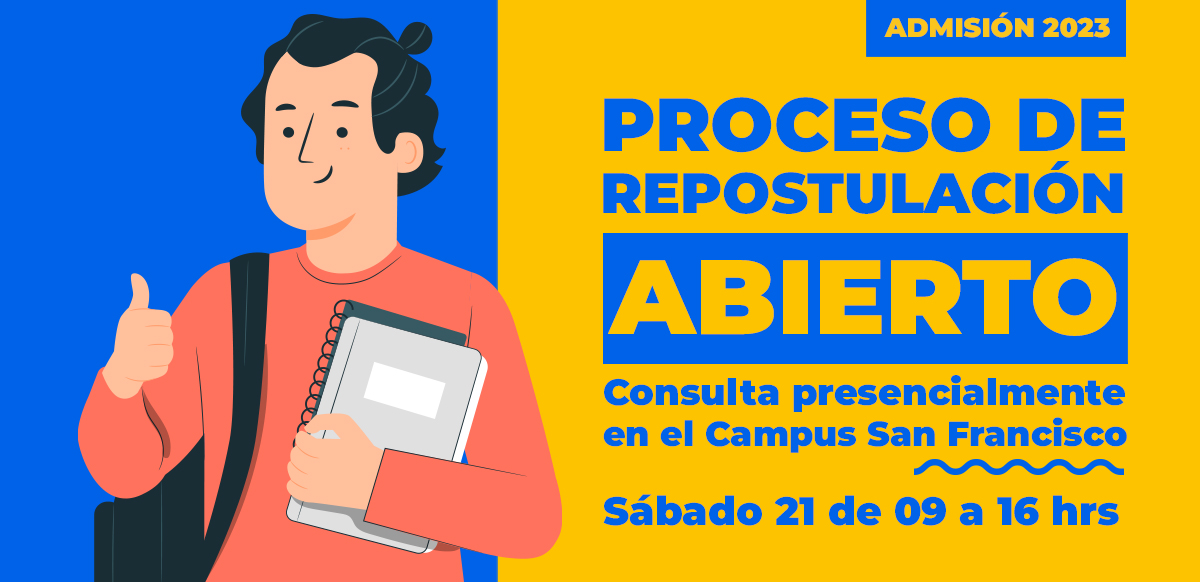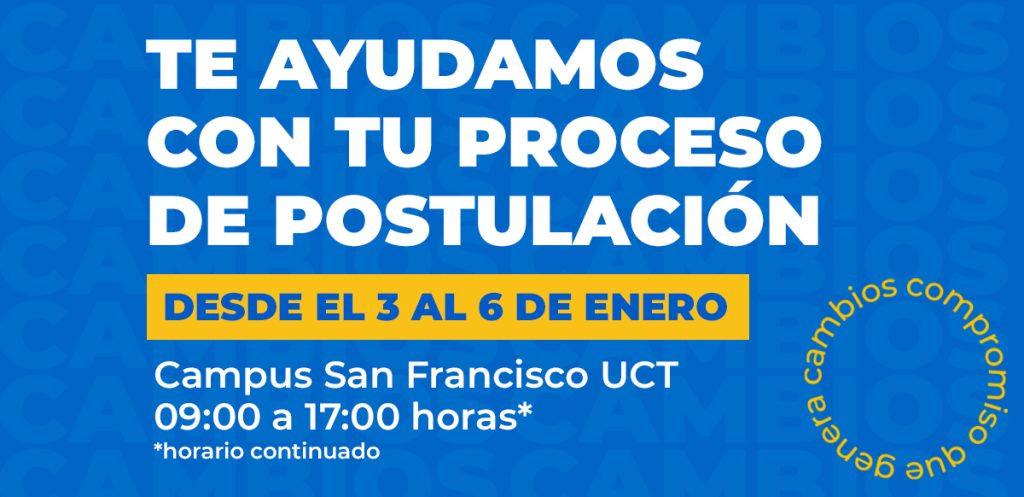Actualidad
Actualidad
 18 diciembre 2023
18 diciembre 2023
Hacia una educación musical intercultural: la carrera de José Velásquez relevando el patrimonio sonoro mapuche

La ausencia curricular de esta música dentro de la enseñanza en las escuelas y su trasfondo cultural, han sido clave en las investigaciones del profesor.
El crecer y formarse como profesor de música en Santiago y Concepción, no fueron impedimento para que el académico José Velásquez Arce, dirigiera su interés académico por descifrar y explorar, las raíces musicales de la cultura mapuche.
A pocos años de egresar de la educación superior, el pedagogo llegó a La Araucanía, territorio de donde proviene su familia, comenzando así una carrera que lo ha llevado a conocer y estudiar en profundidad las armonías que interpretan las comunidades mapuche en diferentes contextos, buscando comprender y llevar a las aulas el conocimiento ancestral de su pueblo.
Contexto curricular
“Me di cuenta que en la universidad te enseñaban a Bach, Beethoven y algo de folclore chileno, pero lo poco que se aprendía de música indígena, estaba folclorizado, dejando de lado todo su patrimonio, su lógica y visión epistemológica”.
La realidad laboral, lo llevó a darse cuenta que este mismo fenómeno se veía en las aulas de la novena región, donde las armonías indígenas se veían como un objeto, y no con su verdadero sentido social.
“Esto intenta reformarse desde en 2000 cuando se implementan diversos proyectos de educación intercultural impulsados por el Estado, en los que comenzamos a trabajar con la comunidad, donde empecé a conocer educadores tradicionales, lo que me llevó a comprender de a poco el verdadero sentido de nuestra música”.
Dicha problemática curricular, impactó de tal manera en la vida del docente, que lo llevó a estudiar en Barcelona, lugar donde cursó un Magíster en Educación Musical y Musicología. Acercándose así a la etnomusicología, es decir, el estudio de la música en contextos y dimensiones culturales y hasta biológicos.
“No había mucho material especializado que definiera la música mapuche, existía uno que otro libro y artículo, pero no había un corpus que diera una panorámica de la música mapuche. Como era tan grande el abanico de conocimientos que tendrías que sistematizar, porque es una cultura muy compleja, me quedé con un instrumento, la trutruca”.
Trabajo de campo
La carrera como investigador musical de Velásquez, lo ha llevado a vivir experiencialmente la sonoridad mapuche en diferentes sectores y comunidades de la región como Roble Huacho y Carahue.
“Volví a los colegios a externalizar e impregnarme de conocimientos, lo que me llevó el doctorado, buscando ampliarme y abordar la música mapuche más plenamente, en mi tesis abordé el canto, la danza, instrumentos de la música mapuche, prácticas sociales asociadas y su revisión histórica”.
La experiencia y trabajo académico, lo llevó a comprender que “la educación musical tiene que ver con procesos estéticos, cognitivos, más allá de las habilidades de tocar instrumentos”, revelando nuevos caminos para poder enseñar a los niños su propia cultura sin sesgos, llevando a los alumnos a comprender su dimensión y trasfondo sociocultural desde la educación inicial, parvularia, básica y media.
“La música mapuche tiene otras matrices, su lógica es por ejemplo el respeto, la reciprocidad, el factor social entre personas, cuando las comunidades conforman mecanismos sociales, estos, se reflejan en la sonoridad. Caso contrario en la cultura occidental que hay jerarquías entre notas, y estas se pueden ver reflejadas en la forma en la que nos organizamos también jerárquicamente”
Claves y desafíos en la educación musical
La carrera del Académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, lo ha llevado a plantearse una serie de necesidades para que la enseñanza musical en Chile, avance hacia la interculturalidad enfatizando en el manejo sociocultural del contexto mapuche y el factor vivencial de lo educativo.
“Puedes llevar la música como un fenómeno sonoro propiamente tal, aprendiendo ritmo, melodías y ejecución de instrumentos que estén dentro del patrimonio cultural mapuche, pero es vital el conocer cómo influyen estas concepciones en el aprendizaje de la música y sus diferentes conceptos, el profesor debe conocer el contexto sociocultural para no cometer errores que lleven a ver la sonoridad como un simple objeto”.
La experiencia del profesor invita a separarse de la educación tradicional occidental, trasladando al docente desde su rol protagónico al de mediador, factor que, según las palabras de Velásquez, diversificaría y enriquecería mucho la educación musical, y de las demás asignaturas.
“El niño aprende todo esto a través de la vivencia, debería estar vinculado a contextos reales, no solamente en el aula, sino que el profesor debería ser un mediador y gestionar redes, para que tanto los educadores como la misma comunidad se relacionen de manera directa”.
Las reflexiones a lo largo de sus décadas de experiencia en las aulas y la investigación, lo han llevado a ampliar el espectro educativo, hacia una nueva realidad, que incluya nuestra cultura musical de manera plena.
“Tenemos que educarnos culturalmente, ser bimusicales, conocer nuestro patrimonio cultural musical. Por supuesto que podemos tocar guitarra y piano, pero es nuestro deber que se cultive esta otra perspectiva, avanzando hacia una educación musical intercultural real, que permita dialogar con nuestra realidad”.