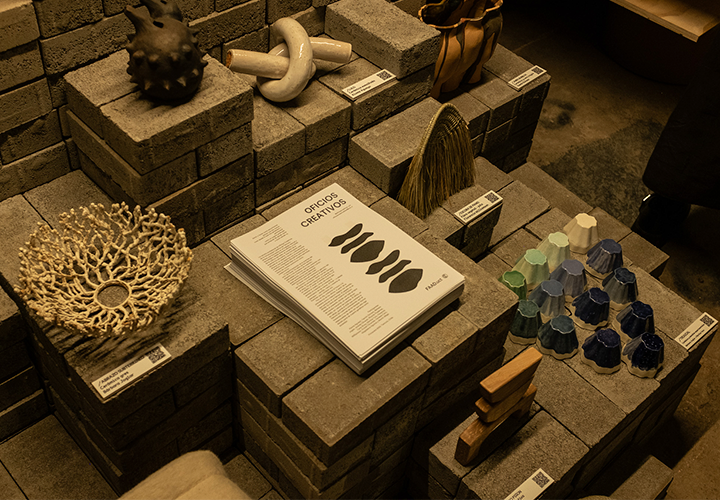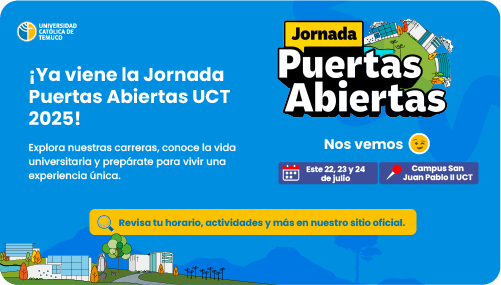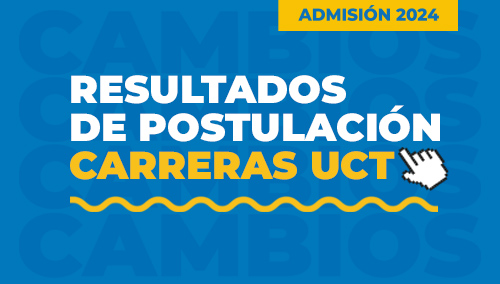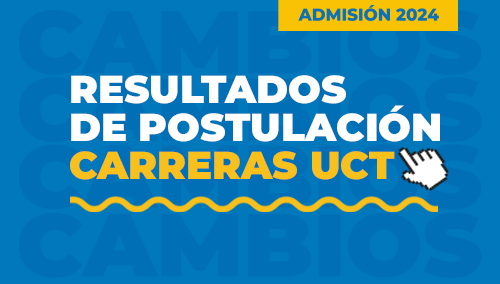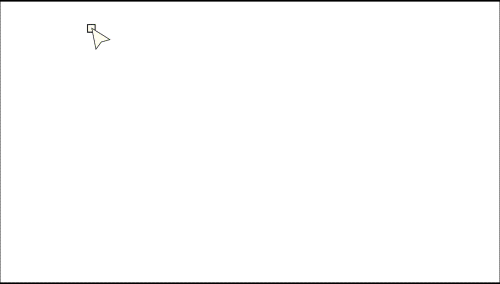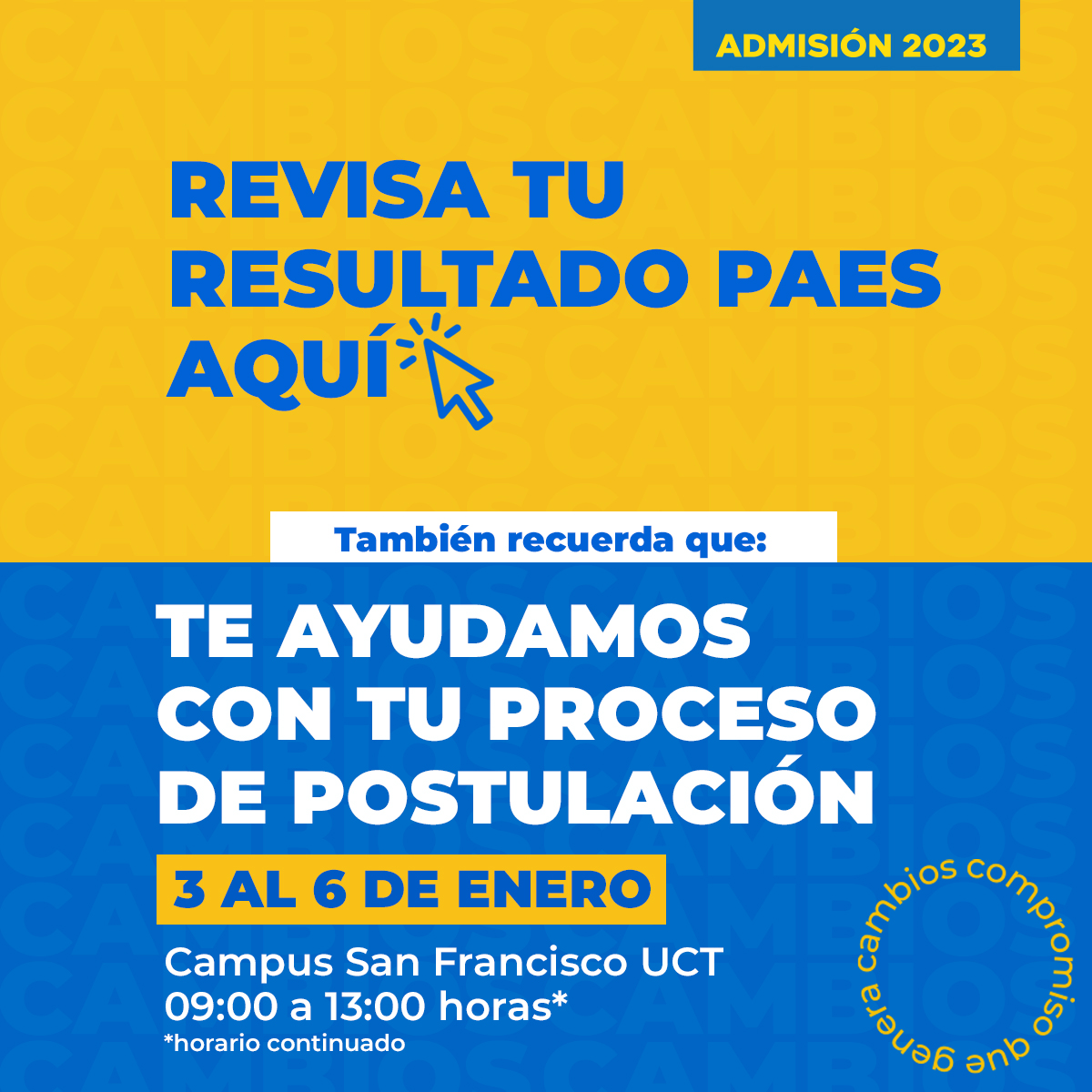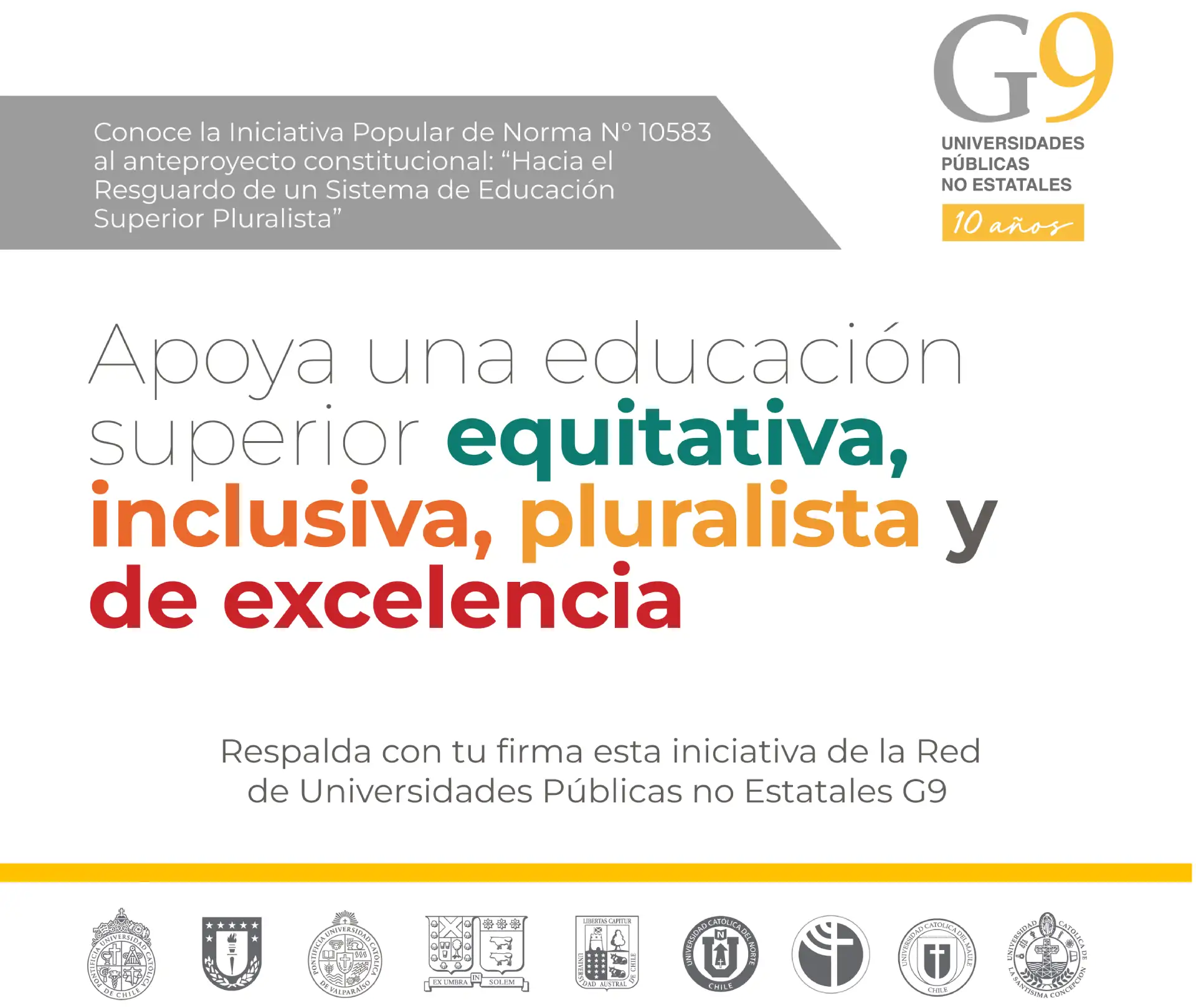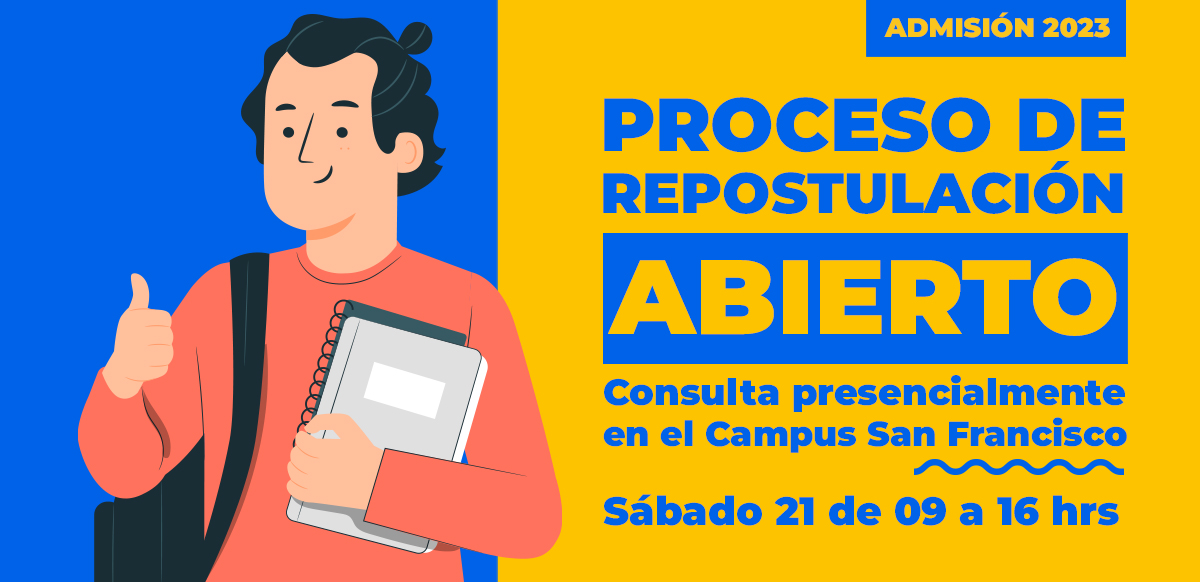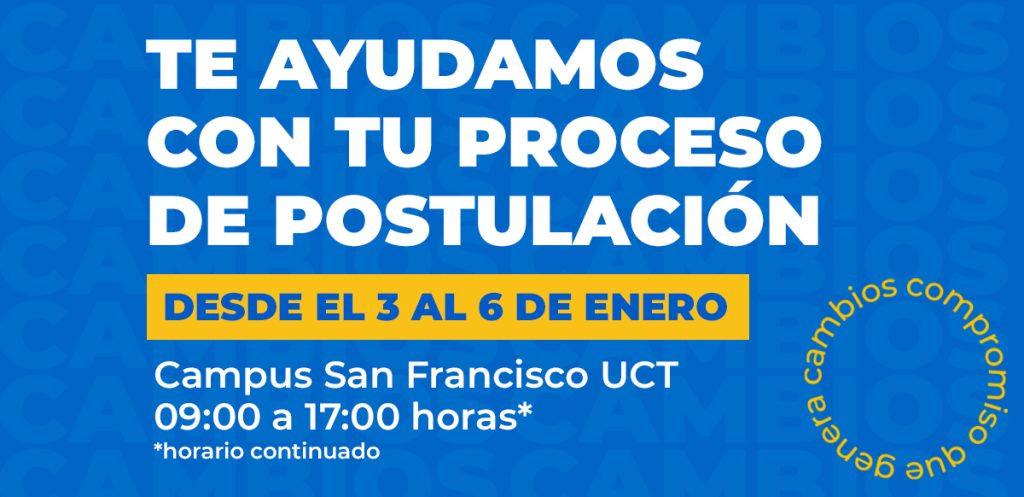Entrevista
Entrevista
 20 noviembre 2025
20 noviembre 2025
Transformando la universidad desde la equidad: Modelo de Promoción para la Igualdad de Género y No Discriminación en acción

En entrevista con Carolina Gutiérrez, profesional de la Dirección de Género de la UCT, profundizamos en el Modelo de Promoción para la Igualdad de Género y No Discriminación, abordando su diseño, implementación y alcance institucional, así como su impacto en la cultura universitaria.
En el marco del despliegue del Modelo de Promoción para la Igualdad de Género y No Discriminación, la Universidad Católica de Temuco ha avanzado en la transversalización de la perspectiva de género en su quehacer institucional. Esta iniciativa, que incluye procesos de autodiagnóstico y planes de acción en distintas unidades, busca fortalecer una cultura basada en el respeto, la equidad y la inclusión.
En esta entrevista, conversamos con Carolina Gutiérrez, socióloga de la Dirección de Género de la UCT y profesional especializada en el funcionamiento del modelo, para profundizar en los objetivos, desafíos y avances de esta herramienta institucional.
¿Podría contarnos brevemente cómo se relaciona con el desarrollo del Modelo de igualdad de género de la UCT?
En relación con el Modelo, participo en su diseño, implementación y acompañamiento a las distintas unidades, asegurando que los objetivos se traduzcan en acciones concretas y medibles.
¿Cómo surge la idea de crear un modelo de este tipo en nuestra universidad y cuáles son sus objetivos principales?
La idea surge a partir del proyecto institucional adjudicado en el año 2022 “Igualdad que se vive” del Mineduc, y del proyecto InEs Género del Ministerio de Ciencia el año 2023. El objetivo principal es que la perspectiva de género no quede solo en documentos o políticas, sino que se incorpore de manera transversal en el quehacer diario de la universidad, detectando brechas, fomentando la igualdad de oportunidades y promoviendo una cultura institucional más equitativa y respetuosa.
Historia y diseño del modelo
¿Cuáles fueron los hitos más importantes en la creación del modelo hasta la implementación actual?
Todo comenzó con el proyecto “Igualdad que se vive” en 2022, apoyado por el Mineduc, y se fortaleció en 2023 con el proyecto InES de Género. A partir de ahí se conformó un comité liderado por la Vicerrectoría de Calidad, con participación de la Dirección de Género, académicas y distintas unidades clave. Este proceso permitió integrar distintas experiencias y definir los principios y objetivos del modelo.
¿Qué diferencia al modelo de UCT de otros sistemas de gestión de igualdad de género en universidades chilenas?
Lo innovador de nuestro modelo es que surge desde la propia universidad, desde nuestras experiencias y sistemas ya existentes. Otras universidades han adoptado modelos externos, como los del PNUD, pero el nuestro se construyó específicamente para nuestra institución, considerando nuestras dinámicas, desafíos y cultura organizacional.
Componentes y funcionamiento
¿Cuáles son las áreas estratégicas, dimensiones e indicadores que contempla el modelo y cómo se seleccionaron?
El modelo considera cuatro áreas estratégicas: gestión, docencia, investigación y vinculación con el medio; ocho dimensiones transversales y 19 indicadores clave. Inicialmente definimos 68 indicadores, pero tras un análisis metodológico los reducimos a los más pertinentes para que fueran medibles y significativos, relacionados con institucionalización, violencia de género, conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros.
¿Qué unidades participan del Modelo y cómo se asegura el trabajo colaborativo?
Más de 15 direcciones y 8 macro unidades estuvieron involucradas, trabajando de manera articulada con la Dirección de Género, la Vicerrectoría de Calidad y la Prorrectoría. El modelo se diseñó como un proceso participativo, donde se trabajará con cada unidad en el diseño de indicadores, en la definición de prioridades y así se ajuste a la realidad de nuestra universidad.
¿Y qué tipo de acciones estratégicas se implementan para transformar la cultura organizacional?
Se definieron cuatro acciones estratégicas, la formación, participación, sensibilización y monitoreo. La idea es que estas acciones se implementen de manera progresiva en cada unidad, apoyando la transformación cultural desde lo cotidiano.
¿Qué significa, en la práctica, que el modelo esté basado en la mejora continua?
Significa que el modelo no es un documento estático. Cada año evaluamos avances, ajustamos indicadores, recogemos experiencias y feedback de las unidades, y adaptamos los planes de acción para seguir avanzando hacia una cultura más igualitaria.
Fase de pilotaje e implementación
¿En qué consiste la fase de pilotaje y cuáles son las unidades que participan actualmente?
La etapa de pilotaje contempla dos procesos principales: primero, la revisión de la fase de implementación del modelo, que busca trabajar de manera participativa con las unidades en el diseño de sus planes de acción; y segundo, la revisión de los indicadores del Modelo mediante una metodología definida. Este trabajo lo comenzamos a desarrollar con la Dirección de Desarrollo de Personas, Secretaría General, Gobierno de Datos y la Oficina de Atención y Acompañamiento. En esta etapa hacemos diagnósticos, talleres de reflexión y autodiagnósticos, y construimos planes de acción personalizados.
En relación con la etapa de implementación, ¿Cómo están realizando los diagnósticos y planes de acción en cada unidad?
Cada unidad reflexiona sobre sus prácticas y procesos, identifica brechas de género y define acciones concretas para avanzar en los indicadores del modelo. Es un proceso participativo, donde se busca que todas las personas involucradas comprendan y se comprometan con los cambios.
¿Qué desafíos han identificado hasta ahora en esta etapa y cómo los están abordando?
Uno de los principales desafíos es alinear los distintos procesos y culturas de cada unidad con los objetivos del modelo. Lo abordamos con diálogo constante, acompañamiento técnico y fomentando que las unidades sientan que este trabajo les pertenece y no es solo una imposición de la Dirección de Género.
Impacto y proyección
¿Cómo espera que este modelo influya en la cultura y el quehacer diario de la universidad?
Esperamos que la perspectiva de género se integre al día a día, desde la toma de decisiones hasta las actividades cotidianas de cada unidad. La idea es que todas las personas de la universidad internalicen estos principios y los apliquen de manera consistente.
¿Qué indicadores permiten medir avances y resultados concretos?
Los indicadores clave nos permiten medir desde la institucionalización de políticas de género hasta acciones específicas como formación, conciliación y reducción de brechas. Nos muestran dónde estamos avanzando y dónde necesitamos reforzar acciones.
¿Cómo se planifica el seguimiento a largo plazo y qué expectativas hay para los próximos años?
Habrá seguimiento estratégico y seguimiento operativo en cada unidad participante con acompañamiento de la Dirección de Género. La expectativa es que en dos años tengamos resultados sólidos y una cultura universitaria mucho más integrada en relación a la inclusión y equidad.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad universitaria sobre la importancia de este modelo?
Que este modelo es de todas y todos. No pertenece solo a la Dirección de Género. Es una herramienta que nos permite avanzar juntos hacia una universidad más justa, inclusiva y respetuosa, donde las oportunidades y el trato sean realmente equitativos.